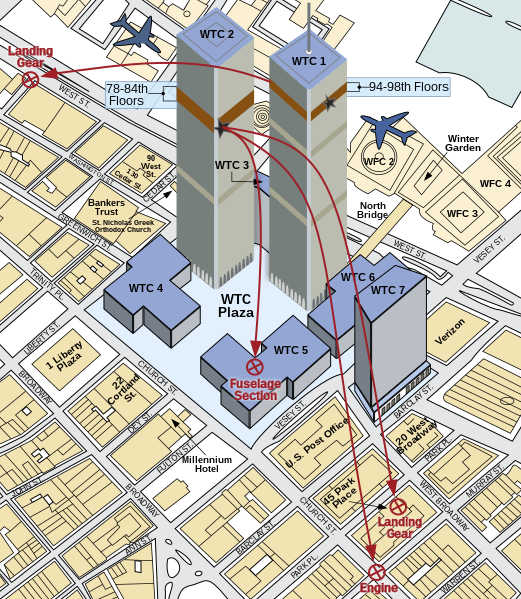Como de un tiempo a esta parte no para de oírse hablar de cierto dirigente autotitulado bolivariano, promotor en su país del llamado socialismo del siglo XXI, pensé que quizá sería interesante recordar la opinión que el hoy tan socorrido Simón Bolívar, el Libertador merecía al mismísimo padre del socialismo, Karl Marx.
En The New American Encyclopaedia de 1858, Marx es el autor del artículo Bolívar y Ponte, Simón. Aquí pueden leerse hazañas como la siguiente, de cuando Bolívar comandaba la fortaleza de Puerto Cabello, en Venezuela, durante el levantamiento de Francisco Miranda, hoy recordado allí como el Precursor:
Habiéndose impuesto por sorpresa a sus guardianes los prisioneros de guerra españoles que Miranda enviaba con regularidad a Puerto Cabello para ser confinados en la ciudadela, y habiéndose apoderado de ella, Bolívar, aunque estaban desarmados, mientras que él disponía de una numerosa guarnición y nutridos polvorines, se embarcó de noche precipitadamente, con ocho de sus oficiales, sin dar aviso a sus propias tropas, y al romper el día arribó a La Guayra y se retiró a su hacienda de San Mateo [...] Este acontecimiento volvió las tornas en favor de España, y obligó a Miranda, con la autorización del Congreso, a firmar en el 26 de julio de 1812 el Tratado de Vitoria, que restauraba el dominio español en Venezuela.
Y, no contento con su deserción, poco después:
A las dos de la madrugada, con Miranda profundamente dormido, Casas, Peña y Bolívar penetraron en su habitación en compañía de cuatro soldados armados; con suma cautela, se apoderaron de su espada y su pistola; entonces lo despertaron y espetáronle que se levantase y vistiese; lo engrillaron y, por fin, lo entregaron a Monteverde, que lo despachó a Cádiz, donde murió encadenado tras varios años de cautiverio. Este acto, cometido so pretexto de que Miranda había traicionado a su país con la capitulación de Vitoria, le ganó a Bolívar el favor especial de Monteverde; tan es así que, cuando solicitó su pasaporte, Monteverde declaró: «Debe accederse a la solicitud del coronel Bolívar. como recompensa por su servicio prestado al rey con la entrega de Miranda».
Valga lo anterior en cuanto a la valentía, lealtad, honradez y dotes militares del Libertador, por no aburrir al amable lector con el interminable relato de sus sucesivas deserciones. Según Marx, las antiguas dependencias españolas de Venezuela, Nueva Granada y el Perú deben su independencia a la intervención inglesa, a generales como Sucre, Arismendi o Piar —éste último ejecutado por maquinaciones de Bolívar— y a la falta de refuerzos de los realistas. Así pues:
Durante las campañas de 1823-24 contra los españoles en el alto y bajo Perú, ya no creyó necesario ni mantener la apariencia del generalato; sino que dejó al general Sucre el peso de los asuntos militares, y se limitó a entradas triunfales, manifiestos y proclamación de constituciones.
Por lo que hace a sus tareas de gobierno, Marx las define del modo siguiente:
Como la mayoría de sus compatriotas, era reacio a cualquier esfuerzo prolongado, y su dictadura pronto se reveló una anarquía militar, donde dejaba los asuntos más importantes en manos de favoritos, que dilapidaban las finanzas del país, y luego recurrían a medios odiosos con el objeto de restablecerlas.
En suma, a los ojos de Marx, Bolívar aparece como el primero de la larga serie de tiranos de opereta que han dado nuestras antiguas provincias americanas. En eso, sin duda que nuestro amigo Hugo Chávez es bolivariano. A modo de explicación del tono parcial que el editor imputó al artículo, el pensador alemán escribe en carta del 14 de febrero de 1858 a Engels:
Es cierto que me he apartado un poco del tono de una enciclopedia. Pero ver al traicionero, al cobarde, al más vil y miserable de los villanos, descrito igual que Napoleón I era demasiado.
El artículo completo puede leerse aquí en inglés.